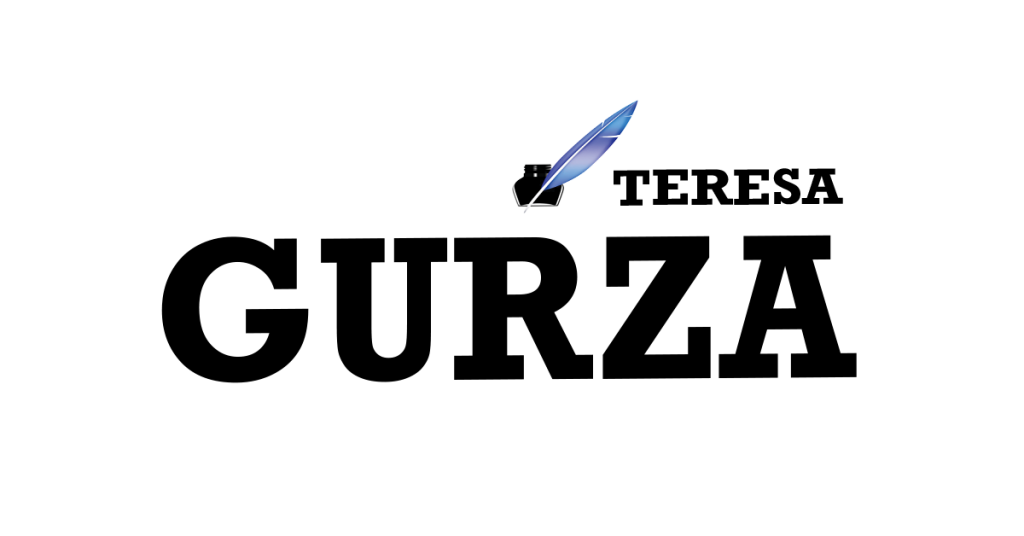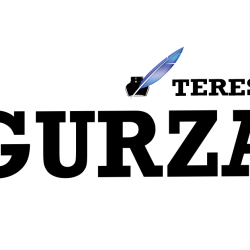La mañana del 11 de septiembre de 1973, prendí la televisión para ver las noticias; pasaban escenas del golpe militar contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende.
Conocí Chile a finales de 1968 y a partir de que en 1970 empecé a trabajar como periodista, regresé por largas temporadas.
Me atraía la vía electoral al socialismo “con sabor a empanadas y vino tinto” y conocedor de la importancia de los medios en que trabajaba, Allende me dio tres entrevistas reiterando que solo saldría de La Moneda “como Balmaceda, con los pies por delante y en un pijama de madera”.
Me invitó dos veces a almorzar y a la ceremonia en la que firmó la nacionalización del cobre “siguiendo el ejemplo de Lázaro Cárdenas con el petróleo” y en noviembre de 1971, me presentó en el aeropuerto de Pudahuel a Fidel Castro que llegó en una visita que, por su extensión y discursos radicales, no ayudó al proceso chileno.
Matías era contrario a Allende y me sugería preguntas, me enseñaba a formularlas, me conseguía entrevistas con ideólogos y dirigentes de oposición como Jaime Guzmán y Antonio Tagle, Patricio Aylwin y Sergio Onofre Jarpa.
Y me llevaba recorrer las colas frente a comercios de Santiago y comunas cercanas, para que hablara con gente común.
La mayoría se quejaba de diarreas por comer pan de afrecho a falta de harina de trigo; de la escasez de alimentos, navajas Gillette y cigarros; de angustia por posibles atentados y del llanto de bebés, que no dormían porque no había chupones.
Otros acusaban a la derecha de los problemas y acaparar productos para crear desbasto; y se armaban discusiones que mostraban creciente polarización.
Me llevaba también al aeropuerto, para enviar con rapidez películas y casetes a las televisoras y yo dictaba las notas, desde el teléfono de su rancho en Polpaico o por el de mi cuarto en el Hotel Carrera.
Había inflación y mercado negro de dólares.
Y como pocos compraban y chilenas y chilenos vestían de obscuro, podía comprarse a precios de ganga ropa importada linda y colorida y pantalones, chamarras y maletas de cuero, en tiendas de la calle Ahumada.
Escaseaba el agua y nos divertían los letreros “Ahorra agua, báñate acompañado” “La virginidad produce cáncer, vacúnate” y dolían los jardines secos por falta de riego.
Donde no se notaba la crisis, todo era amor y había rico desayuno, comida o cena, según la hora de llegada, era en el Hotel Valdivia de Santiago.
A sus habitaciones con techo y paredes de espejos o decorados temáticos de junglas y selvas, frisos griegos, cascadas o playas con hipocampos y estrellitas de mar y equipadas con sandwichitos, pisco sour de bienvenida y frigobares que eran novedad en Chile, acudían los que se gustaban o querían.
Porque la de Chile, era una sociedad conservadora; los obispos tenían en todo la primera y última palabra y también las de en medio; no había divorcio y los hoteles “decentes”, no aceptaban a quienes llegaban sin equipaje; como si las maletas fueran acta de matrimonio o certificados de pureza.
Cerca de la Navidad de 1972, la atención nacional se centró con morbosidad en los jugadores del equipo uruguayo de rugby Old Christian Club, pasajeros del avión caído el octubre anterior en la nevada Cordillera de los Andes.
Y fuimos al recién inaugurado hotel Santiago Sheraton, en las faldas del cerro San Cristóbal, a la conferencia de prensa en la que Nando Parrado y Roberto Canessa, narraron sus terribles vivencias y caminata, hasta topar con un arriero; que avisó a las autoridades, posibilitando el rescate de sobrevivientes.
Pero pronto se volvió a los conflictos y preocupaciones políticas y al anochecer del 31 de diciembre de 1972, regresando de Talagante donde compramos jitomates y otras cosas para la cena familiar de Año Nuevo, oímos por Radio Cooperativa críticas a “bigote blanco” y llamados a brindar por que se fuera.
Y conforme pasaban días, semanas y meses de 1973, la situación entre izquierda y derecha se agudizaba.
Se provocaba al gobierno, acusaba a Allende de no respetar las leyes y se insultaba al ejército por no intervenir.
Y en el propio conglomerado del presidente, no eran prudentes; le exigían reformas más profundas y asustaban con gritos “los momios (conservadores) al paredón y las momias al colchón”.
Esos y otros recuerdos se me agolpaban en la mente esa mañana del 11 de septiembre de 1973 mientras veía salir llamas del bombardeado Palacio de la Moneda y oía los atemorizantes bandos pinochetistas.
Matías decía que los militares chilenos no eran como otros del Cono Sur y jamás darían un golpe de Estado.
Intenté hablarle al rancho, que para entonces la reforma agraria iniciada por el presidente demócrata cristiano Eduardo Frei y continuada por Allende había expropiado 600 hectáreas y sus trabajadores tenían “intervenido” con barricadas a mitad de la hermosa alameda de entrada.
La conexión siempre tardaba porque era a través de una operadora local que solía escuchar conversaciones ajenas, pero ese día parecía cortada toda comunicación con Chile.
Y cuando bomberos y soldados al mando del vicealmirante Patricio Carvajal, sacaron de la Moneda el cuerpo de Allende envuelto en un poncho a rayas, no esperé más y partí a la embajada.
El embajador Hugo Vigorena sostenía que no podía confiar en agencias capitalistas y haría declaraciones hasta tener información de la cubana Prensa Latina.
A las 6 de la tarde, el teletipo arrojó el cable; Vigorena redactó un comunicado y me pidió dar oficialmente la noticia; lo hice en cadena nacional, desde el Canal 11 del Politécnico.
El presidente Luis Echeverría rompió relaciones diplomáticas, ofreció asilo a quien lo pidiera, envió un avión por la familia Allende y decretó luto nacional 17, 18 y 19 de septiembre.
Su embajador Gonzalo Martínez Corbalá, atendió a cientos de refugiados, rescató y tramitó salvoconductos para Hortensia Bussi, viuda de Allende, sus hijas Isabel y Carmen Paz y nietos pequeños.
Y Echeverría destinó a los asilados diminutos departamentos del Infonavit de Iztapalapa, amoblados sin gusto y con austeridad.
Pero no se sabía dónde alojar con privacidad y seguridad, a la familia Allende.
El conductor de tv Jorge Saldaña, con quien trabajaba en el canal 13, oyó mis infructuosas llamadas a parientes y amigos pidiéndoles una casa prestada y ofreció su penthouse frente a la Plaza de Río de Janeiro, para que lo ocuparan por tiempo indefinido doña Tencha y Carmen Paz con sus niños.
Lo aprobó Vigorena, lo checó el estado mayor presidencial y tras una rápida limpieza, lo dejamos impecable.
Y mientras el 16 de septiembre Echeverría, su esposa y gabinete las recibían de luto riguroso, llegaron sus maletas con la solicitud de desempacar la de los niños de Carmen Paz, para que pudieran cambiarlos y acostarlos a dormir lo antes posible.
Su modesta ropita desmentía que vivieran con lujos, como aseguraba la derecha.
Universitarios y partidos políticos habían formado el Comité Mexicano de Solidaridad con la Unidad Popular, que presidió el doctor Ignacio Millán y después el poeta Hugo Gutiérrez Vega.
Me invitaron a sumarme y ayudar a los asilados en sus primeros días en México y conseguirles trabajo.
La mayoría eran personas preparadas que pronto se integraron a universidades, dependencias públicas y empresas privadas.
Recuerdo a muchos, sobre todo a los que murieron sin poder regresar a Chile; y especialmente a Lisandro Cruz Ponce, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, asilado con su anciana esposa y nietos chicos.
Me conmovía verlo caminar con dificultad cuando en mis visitas a Iztapalapa, me alcanzaba para preguntarme si ya había trabajo para él y debía decirle que no; tenía sesenta y tantos años y era difícil que lo emplearan.
Autor
Otros artículos del mismo autor
OPINIÓN17 abril, 2024ENTRE BESOS Y SABÁTICOS
OPINIÓN9 abril, 2024LUCHA DE SOBERANÍAS
OPINIÓN27 marzo, 2024LOS MÁS FELICES
OPINIÓN20 marzo, 2024MUJERES (II DE II)