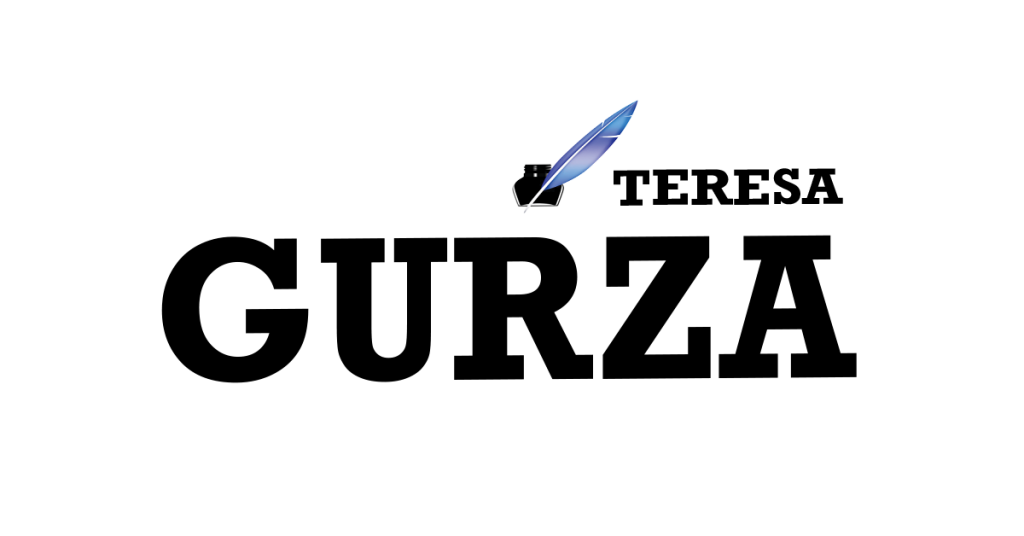
La fotografía de López Obrador en un camioncito militar atascado en el lodo de la carretera a Acapulco retrata su personalidad y gobierno.
Ninguno de sus colaboradores, ocupados como estaban en atizar rencores contra la Suprema Corte y periodistas odiados por su patrón, se preocupó por avisar a los guerrerenses del peligro del huracán Otis; anunciado horas antes, por servicios meteorológicos de México y Estados Unidos.
Y tampoco lo disuadieron de emprender un viaje de 9 horas con traje de vestir y chofer de prominente panza.
Sería por tirria a los aviones, ignorancia de lo que encontraría o ganas de chapotear en lodo con zapatos, el hecho es que bajó y subió a suburban, jeep militar y camioneta de redilas y en todos quedó atrapado en el fango.
Soldados que debieran estar ayudando en Acapulco, tuvieron que servir de palanca y palear lodo para que pudiera salir del atascadero y llegar al puerto 20 horas después del huracán, que lo dejó sin agua, luz y comunicaciones.
Estuvo ahí, apenas 30 minutos; regresó por aire y la mañana siguiente en lugar de convocar al país a levantar Acapulco, presumió de seguir siendo “el segundo presidente más popular del mundo”.
En fin, cada día es más claro que además de malvado y vengativo, está chiflado.
Pareciera que todos los mexicanos menos él, queremos a Acapulco porque no ha mostrado dolor por lo que ocurre.
Para calamidades como ésta, estaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con 30 mil millones de pesos, pero lo desmanteló y de ahí parte, el retraso de la ayuda.
A tres días del siniestro presumió que el ejército había repartido 8 mil despensas y su secretario de Defensa agregó 7 mil litros de agua; ¡8 mil despensas y 7 mil litros, para 800 mil hambrientos y sedientos damnificados!
La presión mediática lo ha obligado a regresar en avión de la Fuerza Aérea y seguramente anunciará, que gracias a sus gestiones la Suprema Corte aceptó destinar a la reconstrucción los fideicomisos que diputados de su partido suprimieron recientemente siguiendo sus órdenes.
Pasé en Acapulco unos 4 meses de cada año, de mi infancia y juventud; íbamos las vacaciones largas, en septiembre y Semana Santa y los puentes.
Nuestra casa fue construida por un hermano arquitecto de mi mamá, en una barranca de la bahía sobre terrazas voladas y respetando la naturaleza.
Si había palmeras o almendros bonitos los incluía y si topaba con alguna imponente roca, la aprovechaba para hacer una tina de baño.
Mi papá plantó flores y arbustos a lo largo y ancho de los ciento y tantos escalones para llegar al mar y a la playa que con los años se fue formando; y todo creció precioso.
Bajábamos a nadar custodiadas por nuestra nana Natalia y Manuel, robusto mulato esposo de la cocinera Amada, 30 años mayor que él.
Y su nieto Pablito, subía en segundos a las palmeras a bajarnos cocos.
No se usaban los bloqueadores de sol y nos bronceábamos untándonos aceite de coco con o sin yodo, hasta que llegó el Coppertone.
Y al vernos negras, mi abuelita materna nos regañaba por enmendarle la plana a Dios, “que las hizo blancas”.
Tras meses descalzas y en huaraches, se nos ensanchaban los pies y apretaban los choclos del uniforme los primeros días de colegio.
Algunas rocas tenían montones de sacabocados, que mordían la planta del pie que los pisaba y me hundía con visor y esnórquel para ver de cerca esas bellezas de ojos y cuernitos de brillantes colores, que se desvanecían fuera del mar.
Eran horribles los erizos, que con solo tocarlos soltaban púas que se incrustaban en manos o pies; Amada nos enseñó que solo podían sacarse echando cera de pabilo muy caliente sobre la zona afectada, que después se apretaba para que la púa brincara.
A las 6 de la tarde pasaba una mantarraya con tres crías que aprendían a caer sobre el mar y a veces veíamos tiburones.
Las cuijas hacían de noche ruidos como de besos, si se caían se les rompía la cola que continuaba moviéndose y les crecía una nueva, pero a la desprendida no le salían patas ni cabeza.
Una pared del comedor era pajarera y una mañana entró una víbora y devoró tantos, que se atoró sin poder salir y casi nos desmayamos al verla y pensar cuantos días convivimos.
Mi mamá era fanática del fleet que en las noches echaba por todos lados y también de Agustín Lara, y mi papá le llevaba mariachis para cantarle María Bonita.
Jesuitas y “maestrillos” que estudiaban para serlo, eran invitados 10 días al año, durante los que no podíamos usar shorts.
Remando en tablitas o nadando, cruzábamos de Caleta a la Roqueta; había un museo y un pobre burro que emborrachaban con cerveza.
Tomamos clases de esquí, pero nunca me atreví a saltar la rampa del Club de Yates y menos en uno solo, como mis hermanos.
En las tardes íbamos a Hornos a brincar olas o a velear con los primos Gargollo y al anochecer a lunadas, al Hotel Mirador para el clavado de la Quebrada y al frontón.
Cierro los ojos y puedo ver con exactitud las pocas cuadras del centro de Acapulco con la oficina de Aeronaves de México, tiendas de ropa y una de libros, donde quedaban mis ganancias de las quinielas en que apostaba a pelotaris favoritos, que como no eran los mejores sino los más guapos, si ganaban “se hacía la chica”.
Había puestos de cocadas, rollos de dulce de tamarindo y ceniceros de caracolitos, que habían sido casas de cangrejos ermitaños.
Me encantaba que esos ermitaños caminaran vivos en mi espalda y pagaba un centavo por hora y cangrejo, a primas chicas para que cuidaran no se bajaran.
Para mis cumpleaños mis papás encargaban al Hotel Colonial, un pastel mil hojas con crema de avellana y adornado de cerezas que todavía saboreo.
Marineros gringos pitaban al entrar cada año con su barco de guerra a la bahía, para avisarnos que habían llegado.
Y en cuanto oíamos el pitido, corríamos al telescopio y ellos desde el suyo nos saludaban y los invitábamos a comer para ponernos sus gorras de capitán y sacarnos fotos.
A veces llegaba un barco japonés y su tripulación vendía sedas y kimonos; mi papá compró varios, pero los quemó porque tenían diseños “inmorales”.
En el Fuerte San Diego, había un museo con datos de la Nao de China que llegó durante años a Acapulco y se hacían festivales de cine y música; en uno de ellos, el chelista catalán Pablo Casals estrenó El Pesebre.
Pasaba los tormentosos septiembres, leyendo en un camastro en la terraza y comiendo sin parar helados, pero no engordaba por tanto ejercicio.
Nos visitaban muchos amigos y luego pretendientes y novios.
La costera Miguel Alemán se inundaba con cualquier lluviecita y peor cuando había ciclones que aventaban yates y veleros hasta el jardín de la Catedral.
En un intenso temblor colapsó el Hotel Papagayo y tres veces caminamos entre deslaves, al aeropuerto de Pie de la Cuesta que después cambiaron a Barra Vieja.
Y mientras crecíamos, creció Acapulco.
Se puso de moda un golfito, se estrenaron la carretera escénica, el hotel Las Brisas y el cabaret la Rana, donde por primera vez bailé de cachetito y construyeron hoteles en la Costera, Pichilingue, Puerto Marqués, y el Revolcadero.
Se empezó a criticar a un restaurante del malecón, famoso por su mole de caguama; y continuó siendo muy popular el del mural con sirenas de colores y el verso “sería delicia suma, hacerse pato y nadar si estuviera hecho el mar de cerveza Moctezuma”.
Imposible imaginar que a ese Acapulco maravilloso pudieran llegar narcos y AMLO como presidente.




