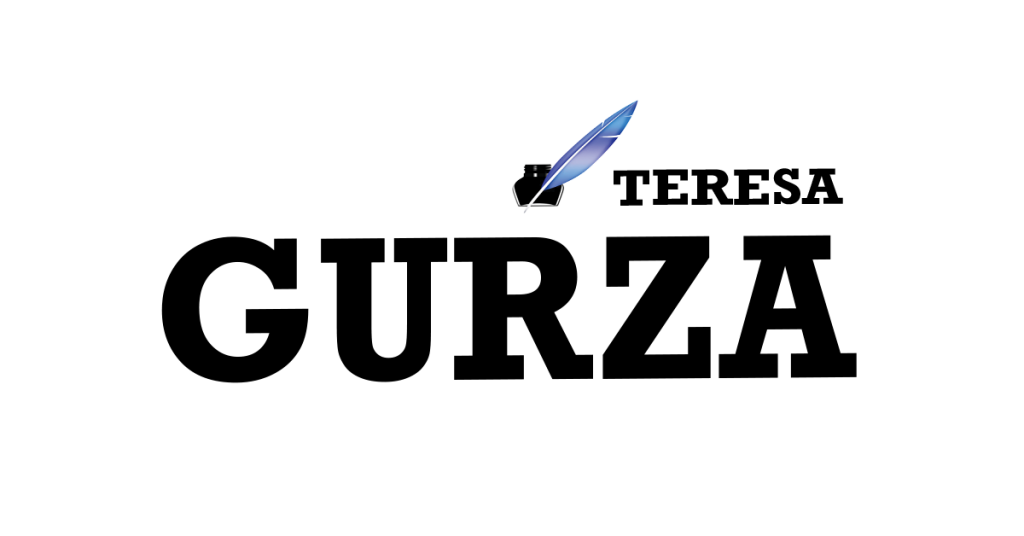
El Chavo del 8 y Chespirito salían a relucir a cada rato en las pláticas de los representantes de partidos comunistas latinoamericanos ante la revista Problemas de la Paz y el Socialismo, que editaba en Praga la Unión Soviética y donde yo trabajaba.
Nunca se me hubiera ocurrido que esos personajes pudieran interesar a hombres a los que creí solo preocupados por revoluciones, pero así era.
Y no solo a ellos.
Muchos años después, iba manejando en Santiago de Chile porque a Matías lo habían operado horas antes de cataratas y llevaba un ojo tapado, cuando nos detuvo una carabinera.
Me pidió cédula de identidad y permiso de conducir, contesté que era mexicana y por las prisas de llegar temprano a la clínica desde el rancho donde vivíamos, no había cambiado de bolsa mi licencia internacional y mi credencial de residencia en Chile.
Solicitó entonces los de Matías, que tampoco llevábamos; habían quedado en el automóvil estándar que usaba y esa mañana había cambiado por el automático, que íbamos estrenando.
Al constatar que nos faltaba absolutamente todo, la carabinera enfureció; examinó el coche nuevecito y llamó a un superior; quien tras de oír de su subalterna el rollo de nuestras infracciones, hizo algunas preguntas.
Respondí rápido, porque me urgía llegar a que reposara Matías y de repente sonrió y dándome la mano dijo, “puede irse dama y no vuelva a salir sin documentos, porque entonces sí, la remitiremos al Juzgado de Policía y a Extranjería”.
Intrigada, le pregunté que había motivado su cambio de actitud.
“Supe que sí es mexicana, porque habla igualito que el Chavo del 8 y como a mis hijos les encanta, nunca nos perdemos sus programas”, contestó.
A los pocos meses Roberto Gómez Bolaños y doña Florinda, visitaron Chile y en una comida que les ofrecieron el inventor de las telenovelas mexicanas Valentín Pimstein y su esposa Victoria, le agradecí que su fama me hubiera salvado de ir detenida.

Y tal vez en algo notó que la comparación no había sido muy de mi agrado, porque advirtió que en la universidad texana de Austin los alumnos de español usaban un libro de texto con sus frases.
Recordé todo eso al estar ahora escribiendo, porque algunos representantes realmente necesitaban motivos para reírse.
Ser representante, era una especie de beca que por dos o tres años otorgaban los partidos por diversos motivos.
Entre otros, evitar que sus dirigentes fueran reprimidos o desaparecidos y dar a sus hijos posibilidad de ir a la escuela y vivir en familia.
Suena sencillo, pero no lo era entonces en Guatemala, Chile, Venezuela, Argentina o el Salvador, de donde habían salido clandestinamente y llegado a Praga con otros nombres, por seguridad.
Y en medio de la gratitud al país que tan generosamente los acogía y del que recibían salario, servicio médico, departamentos, alimentación y entretenciones y a la URSS que se hacía cargo de los gastos, extrañaban a los familiares, amigos y costumbres, que habían quedado atrás.
Y se manifestaba cuando se juntaban a brindar por el Año Nuevo cada que sonaban las 12 de la noche, en sus respectivos países.
Fuera de Elena, una linda muchacha checa encargada de que nada les faltara, los representantes no se relacionaban con la población local, que no quería a los rusos ni a sus simpatizantes.

No olvidaban que tropas soviéticas y sus aliados del Pacto de Varsovia, con excepción de Rumania, invadieron Checoslovaquia la noche del 20 de agosto de 1968 para acabar con las reformas políticas y económicas que impulsaba el presidente Alexander Dubček, para lograr “un socialismo con libertad y rostro humano”, adelantándose casi 20 años a Gorbachov.
De todos los partidos comunistas latinoamericanos solo el mexicano, encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo, condenó abiertamente la invasión.
Y 18 días después, en la inauguración de las Olimpíadas de México en el estadio de Ciudad Universitaria, el público estalló en aplausos al paso de la delegación checoslovaca y en chiflidos a la soviética.
Elena acompañaba como traductora a los representantes a consultas médicas y donde fuera necesario, porque el checo es un idioma dificilísimo; del que solo recuerdo la palabra nasgledanous, gracias.
Organizaba viajes de fin de semana a aldeas donde la revista tenía casas bien puestas y con facilidades para practicar deportes; de varios días a castillos y museos en sitios más alejados y a esquiar en los Montes Tatras, en invierno.
Nos caímos bien y me presentó a sus padres y amigos, que se referían a los mandamases de la revista como los nashas; porque no paraban de presumir nasha rodina (nuestra patria) nasha jlieb (nuestro pan) nasha doctors, etc, siendo que en Checoslovaquia todo era de mejor calidad.
Era terminante cuando alguna soviética se pasaba de pesada “si no te gusta puedes irte”, pero trataba bien a mi jefa Lyuda porque le irritaba que la desdeñaran por tener padres humildes y campesinos.
Originaria de un pueblito ucraniano al pie de los Urales, cordillera baja y boscosa que es frontera natural entre Europa y Asia, Lyuda contaba a quien quisiera oírla, su vida familiar.
Mostraba fotos de su mamá en la recolección anual de hongos y yagadas, frutitos rojos, y de su padre matando cerdos para salar o embutir la carne.
Soñaba con ponerles agua potable y arrendar en Moscú un mejor departamento para criar a su hijita Tania de 10 años.
Mal comía para poder ahorrar y miraba con codicia, los árboles llenos de fruta que había en espacios públicos de la capital checa y solo se cortaba para niños de orfanatos y hospitales.

Acostumbrada a la escasez de todo, no podía creer que en un país para ella inferior y casi colonia soviética, hubiera fruta de sobra y tiendas bien surtidas.
Todo se le antojaba, pero poco compraba y se alimentaba de requesón y cereales mezclados con leche, que llamaba gachas.
Y una fría mañana de invierno, no sin indecisiones y remordimientos y previa consulta conmigo, se compró un abrigo de piel de ardilla; pidió tres días de permiso y partió a Moscú a lucirlo.
Regresó feliz: “Me miran diferente; en el metro no me empujan tanto y en el elevador de mi edificio, un hombre que nunca me saludaba me abrió la puerta”.
Pero el abrigo nuevo no cambió su situación en la revista ni ayudó a que los altos jefes, promotores por cierto de una sociedad sin clases, la invitaran a la fiesta navideña a la que se moría por asistir.
Funcionarios y secretarias, al igual que Lyuda, atesoraban lo que recibían en Praga para mejorar su vida y la de sus familias en la URSS, pero no dejaban de lado su prepotencia.
Las instalaciones de la revista tenían sauna al que iba con frecuencia encontrándome con mujeres de los nieverju, los de arriba, pero no con las de representantes partidistas a las que estaba destinado.
Pensando que ignoraban su existencia se los comenté; contestaron que no se sentían bienvenidas y la única que aceptó, fue la compañera del representante del Partido Comunista Dominicano.
En cuanto entramos lamenté mi insistencia, porque las soviéticas que promovían la Amistad entre los Pueblos salieron disparadas tapándose la nariz y criticando que hubiera invitado a una mulata.




